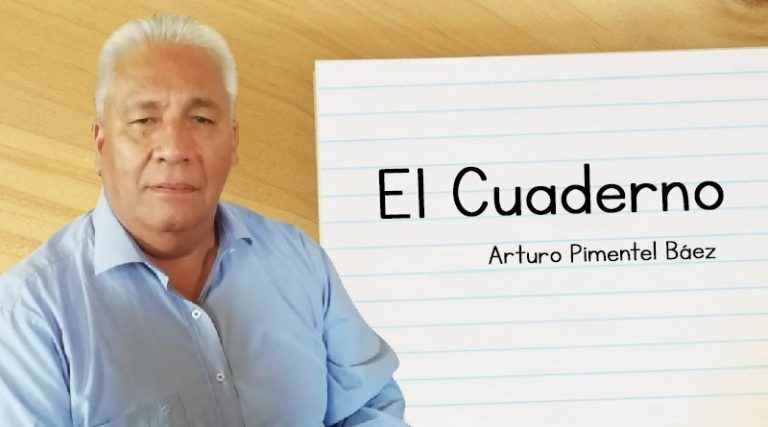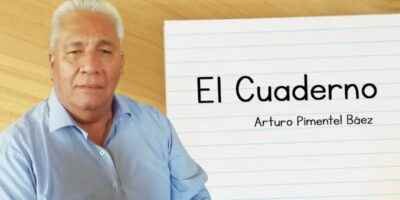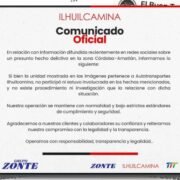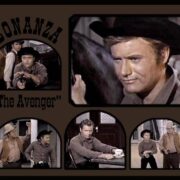María Josefa Crescencia Ortiz Téllez‑Girón”
“Josefa Ortiz de Domínguez”.
Durante la noche del 15 de septiembre la arenga que nos recuerda el “Grito de Independencia en Dolores Guanajuato” hoy de Hidalgo, pronunciado a la distancia de 215 años desde el Palacio Nacional, entre los vitores que ha llamado la atención es el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al referirse a la corregidora por su nombre completo, “Viva Doña María Josefa Crescencia Ortiz Téllez‑Girón”, que comúnmente la conocemos como “Josefa Ortiz de Domínguez”.
El debate en las redes sociales y medios, obligo a la presidenta hacer la aclaración en la mañanera del 16 de septiembre durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, cuando le cuestionaron sobre el motivo del cambio al nombre de la heroína, la presidenta respondió “las mujeres no somos de nadie. Esa forma de nombrarnos es parte de un sistema patriarcal que ya no nos representa”, y agrego que históricamente, el uso del “de” en los apellidos de mujeres casadas implicaba pertenencia al esposo, lo cual ella considera una práctica desfasada en la actualidad.
El gesto simbólico con un fondo ideológico no fue fortuito. La presidenta, reconocida por su enfoque progresista y feminista, subrayó que el cambio tiene como objetivo reivindicar la identidad de las mujeres en la historia nacional: Josefa Ortiz fue una figura clave de la Independencia. Su papel no debe reducirse a su condición marital, sino a su lucha y convicción por la libertad de México.” El cambio fue celebrado por colectivos feministas y sectores académicos que apoyan una relectura de la historia con enfoque de género. Sin embargo, también generó críticas de quienes consideraron que alterar el nombre histórico puede confundir o minimizar su legado tradicional.
Revisemos el contexto Histórico y Social, en México y otros países de tradición hispánica que durante el Virreinato de la Nueva España (1521–1821), las leyes y costumbres venían de España, predominaba una visión patriarcal basada en el derecho canónico y civil. La mujer pasaba de estar bajo la autoridad de su padre a la de su esposo. Aunque legalmente conservaba sus apellidos de nacimiento, socialmente se le identificaba por el apellido del marido, usando el “de” como forma de señalar esa unión o pertenencia. De ahí el caso de Josefa Ortiz de Domínguez, cuyo esposo fue Miguel Domínguez el corregidor de Querétaro.
Habrá que subrayar el uso del apellido del esposo en el mundo hispánico se remonta a la época colonial, cuando el derecho civil y religioso español regía las costumbres en la Nueva España. Aunque las mujeres legalmente mantenían sus apellidos de nacimiento, socialmente se las identificaba con el del marido, lo cual reflejaba una visión jerárquica de la familia y del matrimonio.
La preposición “de” simbolizaba pertenencia o adscripción al hogar conyugal, reforzando la idea de que la mujer pasaba de la tutela del padre a la del esposo. Gran parte del siglo XX, el papel de la mujer estaba limitado al ámbito doméstico. Se esperaba que la mujer se definiera por su función familiar, como esposa y madre. El uso del apellido del marido servía para marcar estatus social y conyugal, y también para mostrar “respeto” hacia la figura masculina. La mujer como “esposa de” y no como sujeto individual.
La Iglesia Católica, con gran poder en la sociedad mexicana, reforzaba el modelo de familia tradicional, con el varón como cabeza del hogar. En documentos, bautizos, matrimonios y registros civiles, se popularizó la práctica de nombrar a la mujer como “señora de…” para reforzar la idea de unidad matrimonial bajo autoridad masculina.
Aunque legalmente en México las mujeres siempre han conservado sus apellidos de nacimiento, en documentos sociales, escolares, laborales o informales, era común que se identificaran como “de” apellido del “esposo”. Esto se mantuvo como una convención social hasta fines del siglo XX, especialmente en sectores conservadores.
Hasta bien entrado el siglo XX, el rol de la mujer en México se concebía como limitado al ámbito doméstico y familiar. Se valoraba su identidad como “esposa de” o “madre de”, más que como individuo con autonomía propia. El uso del apellido del esposo se convirtió en una marca de estatus social y conyugal, especialmente en clases medias y altas, reforzado por prácticas de cortesía, usos eclesiásticos y documentos escolares o laborales.
Reflejo de una época en que la mujer no era reconocida como un sujeto pleno con derechos propios. Hoy, esa práctica se considera obsoleta por muchos sectores y es rechazada por quienes promueven la equidad de género y la autonomía de las mujeres.Hoy, en México, la ley no obliga ni reconoce oficialmente el uso del apellido del esposo en documentos civiles, y muchas mujeres optan por usar solo sus apellidos de nacimiento.
Los movimientos feministas, a partir de los años 70, cuestionarán esta tradición y la consideraron un vestigio de subordinación. El derecho civil mexicano nunca obligó a usar el apellido del esposo, y la tendencia actual es que las mujeres conserven y usen sus propios apellidos. En documentos oficiales, escolares y profesionales, el uso del “de” es cada vez menos frecuente y, en muchos casos, mal visto por sectores que promueven la igualdad de género.
El enfoque Ideológico: Feminismo con perspectiva de género e histórica sostiene que las mujeres no deben ser definidas por su relación con los hombres, ni simbólica ni legalmente. Rechaza prácticas culturales que refuercen la subordinación femenina o la idea de que una mujer “pertenece” a su esposo. Por eso se cuestiona el uso del “de” en los apellidos (como en “de Domínguez”), que implica propiedad o dependencia conyugal.
El propósito de reeducar y educar con el enfoque ideológico del derecho de genero es romper con la visión masculina y patriarcal por tradición y cultura. Buscar cambiar los símbolos del lenguaje de pertenencia “de” que es parte de una tradición y cultura tendrá un impacto en la conciencia colectiva, en una sociedad que no esta educada para la reflexión sociológica.
El género en el contexto social y académico, se refiere al sexo biológico, lo que significa ser “hombre” o “mujer” en una sociedad determinada. No existe un tercero, cuarto o quinto género como una categoría social y cultural que se construye en torno a las diferencias entre lo masculino y lo femenino, y que determina roles, comportamientos, normas y expectativas impuestas a las personas según su sexo asignado al nacer.
Los roles del género hombre o mujer estarán determinados por la integración familiar, su status social, economía, educación, empleo, religión e ideología. En México en pleno siglo XXI, el rol del hombre y la mujer están determinadas por estereotipos de género: ideas preconcebidas sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres.
Si en verdad la presidenta pretende una igualdad de género entre “Hombre” y “Mujer” y no solo un enfoque ideológico deberá considerar el rol de género laboral, de acuerdo a la fuente Banxico 2024. Los hombres tienen una tasa de participación de 75 – 76 en población económicamente activa en edad de trabajar y las mujeres participan menos alrededor de 44 – 45% . De acuerdo a la fuente especializada el Economista la brecha salarial por género “Hombre” y “Mujer”, es en promedio las mujeres perciben 83 pesos por cada 100 pesos que ganan los hombres. En el sector informal, la brecha aumenta hasta un 25%. Al cierre de 2024, – 55.2 % de las mujeres ocupadas trabajaban en la informalidad. Y el periódico el País público en el caso de los hombres, la informalidad también es alta, pero algo menor.
Brecha en oportunidades económicas de acuerdo con IMCO- Instituto Mexicano de la Competitividad en el Índice Global de Brecha de Género 2024, México ocupa el lugar 33 (22.6%) de 146 países. En el subíndice de “Participación y Oportunidades Económicas”, México está apenas en la posición 109 de 146.
El discurso ideológico de “dignificar el género de la “Mujer” en referencia al “Hombre” por parte de la presidenta deberá ir más allá de rechazar prácticas culturales que refuerzan la subordinación femenina o la idea de pertenencia que una mujer “pertenece” a su esposo.
Dignificar a la mujer, empoderarla no debe quedar en el discurso, la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo deberá tener coherencia y congruencia; a pesar de que ha habido mejoras, la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo considerable tanto en participación como en oportunidades laborales. La informalidad afecta de manera desproporcionada a las mujeres, lo que implica menor seguridad social, menor acceso a beneficios, pensiones, etc.
La brecha salarial no solo es un tema de ingreso, sino también de reconocimiento profesional, cargos de responsabilidad, ascensos, etc. Los datos muestran que cerrar estas brechas tomará tiempo si no se implementan políticas activas de igualdad, corresponsabilidad, capacitación, acceso a cuidado infantil, etc. En conclusión, nombrar a Josefa Ortiz como “Téllez-Girón” y no “de Domínguez” refleja un cambio generacional y cultural que busca reconocer a las mujeres como sujetos plenos, con identidad propia. Así, se resignifican los nombres, la historia y los símbolos, en el plano ideológico, pero busca una sociedad más equitativa.
pibe91@hotmail.com