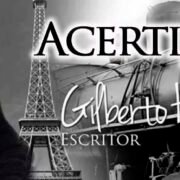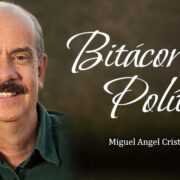Leo a Gil Gamés en su columna de Milenio Uno hasta el fondo: «La literatura está para entender. Para juzgar están los jueces y la gente a la que apetezca juzgar, eso es cosa suya. Pero en cuanto juzgas, dejas de entender» (gil.games@milenio.com).
La lectura de los libros de Mario Vargas Llosa eso enseñan: que la literatura se crea para que podamos saber y entender cómo son, cómo y para qué funcionan las cosas y las personas. Y hasta los políticos, si es que vale la pena. Y esto es, al mismo tiempo, lo más importante y lo más difícil.
Mario Vargas Llosa dejó un caudal de conocimientos y de enseñanzas. Junto con Saramago y Coetzee es la tríada de autores contemporáneos que más lugar ocupan en mi acervo y en mi expurgado librero.
Cuando un amigo me dijo que el libro que más aprecia de Vargas Llosa es Conversación en La Catedral (esta que no ningún templo sino una cantina), yo le expresé que para mí la novela más impresionante y trabajada es La guerra del fin del mundo. Cuestión de enfoques: La Conversación se dio en un tiempo señero: cerquita de 1968, cuando las estructuras políticas de algunos países latinoamericanos crujían y mostraban rajaduras que en mucho contribuyeron a crear algo nuevo y, aún con sangre y dolor, a abrir la entrada a un aire fresco. Aire que ahora, por maldición, está nuevamente emporcado y rancio.
La Guerra del fin de mundo es una gigantesca construcción de aventuras y desventuras originadas por el fanatismo de uno de esos liderzuelos mesiánicos que de pronto aparecen para engañar incautos. Inspirada en la olvidada rebelión de Los Canudos, en el Brasil del siglo XIX, no deja de haber sido una insurrección contra el Estado corrupto que cobró la vida de miles de personas y muestra los extremos a que puede llegar la ideologización de una multitud.
En adelante, mi lista es: Los jefes y Los cachorros (relatos) y las novelas La ciudad y los perros, , La casa verde, La tía Julia y el escribidor, Los cuadernos de don Rigoberto, Las travesuras de la niña mala, Historia de Mayta, Pantaleón y las visitadoras (con una buena versión cinematográfica), El Hablador, La fiesta de Chivo («Con un ritmo y una precisión difícilmente superables, este peruano universal muestra que la política puede consistir en abrirse camino entre cadáveres y que un ser inocente puede convertirse en un regalo truculento» (de la contraportada), El Paraíso en la otra esquina, El sueño del celta, El héroe discreto, Cinco esquinas, Tiempos recios, y la postrera Le dedico mi silencio. Asimismo, sus ensayos La civilización del espectáculo, La llamada de la tribu y El pez en el agua, memoria del inicio de su vocación literaria y su fallida participación como candidato a la presidencia de Perú. Aparte, otros textos y artículos que tuve la oportunidad de conocer. Es todo.
«Se escribe para llenar vacíos, para tomarse desquites contra la realidad, contra las circunstancias», dijo una vez. Y eso fue lo que hizo, lo que enseñó, ilustró y recalcó en cada una de sus novelas, con la convicción de que la literatura es un compromiso de un «Hablador», o «Escribidor», con quien toma un libro en sus manos y se enfrasca en sus páginas para tratar de saber, entender, comprender…
Sin organizar cónclaves ni agenciarse el respaldo de poderosos ni invertir en onerosas y oscuras campañas publicitarias para obtener el favor, con su trabajo metódico, riguroso, profesional, Vargas Llosa logró una impresionante cosecha de reconocimientos, incluyendo, en 2010, el antes muy prestigiado Premio Nobel de Literatura.
Gracias a la vida por Mario Vargas Llosa.